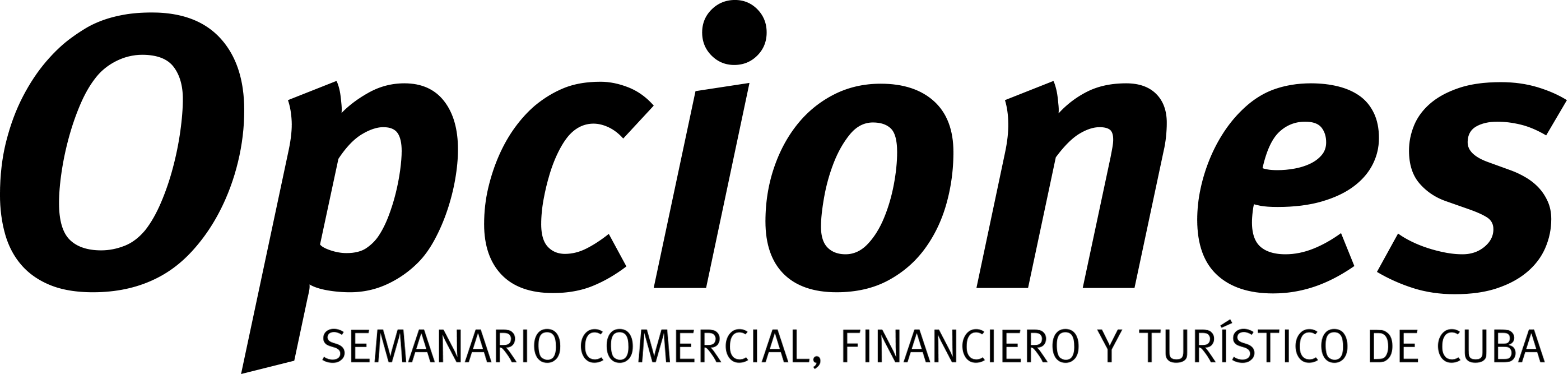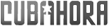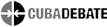- Según su presentación, el Banco Mundial mide el grado de pobreza y de desarrollo de un país por el crecimiento del PIB y por encuestas entre la población, aspecto este último en el que no me quedó clara la apreciación que hacen ustedes respecto a quienes se consideran pobres o no.
-La pobreza se puede medir de muchas maneras. La más fácil es medir el ingreso monetario de las familias, establecer una línea entre los países, a veces arbitraria, utilizando un estándar internacional que es para la extrema pobreza un dólar por persona al día y de dos dólares para la pobreza normal.
-¿Y los que no trabajan, en qué categoría los ubican?
-Bueno, si no tienes ingreso, igual en extrema pobreza. Entonces, como le decía, hacemos fundamentalmente un muestreo para ver cuántas personas viven por debajo de ese mínimo estándar y los resultados son el 25% dentro de la población latinoamericana, un poquito más en la parte de Centroamérica y más o menos así en Sudamérica donde los países son un poquito más ricos.
“Hoy otros aspectos que miramos, pues las metas de desarrollo del milenio establecen no sólo la pobreza por el aspecto monetario que es al que me he referido, sino también la salud, la educación, el abasto de agua, el saneamiento, el riesgo y la falta de movilidad económica.
“Las encuestas a que me refería las hacen habitualmente los propios países, pero para este informe realizamos un experimento que consistió en además de preguntarle si trabajó la semana pasada, a qué se dedica, cuánto es su ingreso, cuántos son de familia, etc, se inquirió si ellos se sentían pobres, para poder validar hasta qué punto nuestras medidas de ingresos para calificar a las personas como pobres son acertadas. Y lo cierto es que el resultado nos demostró que esos parámetros son adecuados, porque la correlación es altísima, pues las personas que se sienten pobres son generalmente las personas de bajos ingresos y las de altos ingresos no se siente pobres”.
-Eso es obvio, pero usted puso un ejemplo contrario.
-Sí, puse dos ejemplo, el primero es en una de las regiones más pobres de Bolivia, a su vez un país pobre, donde esperábamos que un gran número de personas se sintieran pobres y sin embargo fueron pocas las que se consideraron como tal, mientras que en Buenos Aires, Argentina, una de las regiones más ricas del país más rico de América Latina, el número de personas que se consideraban pobres era bastante alto”.
-¿Qué le hace pensar ese resultado que a usted mismo le sorprendió?
-No tengo una respuesta para decirle, es esto o aquello. Nuestra hipótesis está relacionada, por una parte, con la densidad poblacional y sus condiciones en sí. Para que me entienda, si usted vive en una gran ciudad, tiene muchos más problemas que si vive en una zona rural donde hay menos estrés. El otro elemento es que las conexiones familiares dentro de una zona rural pueden ser más cercanas que las de una gran ciudad y al tener la familia cerca quizás tienda a sentirse menos pobre que el que vive distante de los suyos en la ciudad.
“Además, si yo vivo en una zona donde no llegan muchos periódicos, la electricidad es limitada, igual que el acceso a la televisión, solo veo lo que tengo a mi alrededor y como todos estamos iguales, pues me siento como los demás. En cambio, si vivo en Bueno Aires, tomo un coche y recorro la ciudad veo rápidamente que hay muchos que tienen más que yo. Entonces la posibilidad de sentirte pobre está marcada por las diferencias que estás viendo allí. Desde luego, esta es una hipótesis”.
-¿No le parece esa consideración fatalista? ¿Han pensado en que muchas de esas personas no pueden ni enterarse de lo que sucede en su país, y desconocer que otro mundo mejor es posible porque además no saben ni leer?
-Eso último lo está diciendo usted. Es cierto que hay personas que no están instruidas, pero afortunadamente las tasas de analfabetismo en América Latina han caído drásticamente, sobre todo entre la población más joven. No le voy a negar que todavía queden algunos. Pero no utilizaría tampoco el argumento de que como son ignorantes pues no se sienten pobres, porque no tenemos una evidencia de eso, tal vez pudiera ser un conjunto de cosas.
-Usted mencionó anteriormente a Bolivia como uno de los países más pobres del continente y sin embargo es un país de reconocidas riquezas naturales. En su informe se atribuye esto al papel del Estado. ¿No consideran el saqueo de las riquezas por las grandes trasnacionales, desde luego, con el consentimiento de los gobiernos?
-Ahí hay dos cosas. Obviando a las naciones más pequeñas de la región, Bolivia es el cuarto país más pobre, antecedido por Haití, Nicaragua y Honduras. Pero en Bolivia se descubrió el gas natural hace poco, que es cuando ha alcanzado altos precios. Tenía minería, pero los precios de las materias primas también estuvieron bajos durante muchos años. Por eso lo que se está valorando más como riqueza en los últimos años son las ideas, la educación, las capacidades de llevar adelante innovaciones tecnológicas, lo cual no quiere decir que tener materias primas no es bueno y más ahora que los precios de algunas están altos.
-Entendí en su exposición que en un momento dado de la historia los países de América Latina tuvieron las mismas posibilidades que los europeos para desarrollarse y no lo lograron. ¿A que igualdad usted se refiere?
-No es absolutamente así. Déjeme aclararle. En primer lugar Latinoamérica hoy tiene niveles de pobreza mucho más altos que los que podríamos ver en Europa por dos motivos. El primero es la renta per cápita. En 1870 Latinoamérica ya tenía ingresos per cápitas que eran el 50% de lo que tenían los países avanzados europeos. Desde esa fecha hasta acá los países latinoamericanos han ido perdiendo espacio y hoy tienen una renta per cápita que es el 33% de la que tiene ahora Europa. Todavía no he hablado de igualdad, únicamente de poco crecimiento económico en uno y de crecimiento en otras regiones.
-¿Usted me habla de una serie de acciones que emprendieron ciertos países como España que favorecieron su desarrollo. Ustedes no valoran que muchos de esos países que despegaron fueron metrópolis de los que quedaron a la zaga?
-Bueno, pero el despegue no vino inmediatamente después de cesar la colonización, pues cuando este comienza habían pasado más de 50 años de la colonización. Y el despegue de estos últimos 50 años está asociado no tanto a la acumulación de capital como a la tecnología y a la productividad, pues en los últimos estudios que se han estado haciendo el crecimiento económico se explica en aproximadamente dos tercios asociados a la tecnología y solo en un tercio por acumulación de capital. ¿No se si la he convencido?
-No exactamente, porque para el desarrollo de la tecnología hace falta conocimientos y los colonizadores no se dedicaron precisamente a estimular ese aspecto, sino a poner a los pobladores de sus colonias a trabajar para ellos y luego de retirarse no han hecho mucho por contribuir a revertir esa situación.
-Estoy totalmente de acuerdo. No digo que la situación en Latinoamérica no haya estado influida con su antecedente de colonia, sino que otros que se desarrollaron no fueron colonizadores. Pero ahora vemos que hay otros aspectos que tienen más peso en esta situación que el saqueo de riquezas, como lo es el caso de las instituciones creadas en Latinoamérica en aquel tiempo, y que fueron en su mayoría muy excluyentes, al concentrar el poder en una parte ínfima de la sociedad, creando así una dinámica institucional que perduró, ya que las instituciones cambian muy lentamente, debido a los intereses creados. La gente que tendría el incentivo para cambiarlas, muchas veces no tiene los medios, la voz, el poder, lo cual lleva a la desigualdad actual en esa región que se refleja en la educación.
-Pasando a otro aspecto. ¿Considera que el BM está prestando una adecuada ayuda a los países pobres y en vías de desarrollo?
-Actualmente el BM a nivel global está prestando muchísimo más que antes. Ahora prestamos en torno de 15 000 millones de dólares por año en el mundo, con un tipo de interés según las posibilidades de cada país, y en algunos casos de muy bajos ingresos per cápitas, se les da sin intereses. El BM de hoy no tiene que ver nada con el BM de hace 20 años, pues damos crédito fundamentalmente para educación, salud, infraestructura, mejora de las instituciones…
-¿Entonces, por qué censuran tanto al BM?
-El Banco ha hecho horrores. Pero si alguien no ha cometido ningún error, que me lo diga. Nosotros lo reconocemos, tratamos de corregirlo y cuando lo hacemos nos tildan de hipócritas a veces.
-¿Le han sido provechosas las sesiones de ponencias y debates del Encuentro?
-Todo debate constructivo es bueno. La argumentación de quienes valoran cómo se debe instrumentar un tratado de libre comercio, o de aquellos que lo rebaten porque lo consideran totalmente contraproducente alegando que crea desigualdades, independientemente de que yo pueda estar o no de acuerdo con sus puntos de vista, es constructivo. En este Encuentro de Economistas hemos escuchado a personas con disímiles maneras de pensar, diferentes a las que los funcionarios del BM podrían tener, por lo menos en lo concerniente al análisis económico. Entonces vamos a aprender un poquito de todo el mundo y tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos a favor de la reducción de la pobreza.