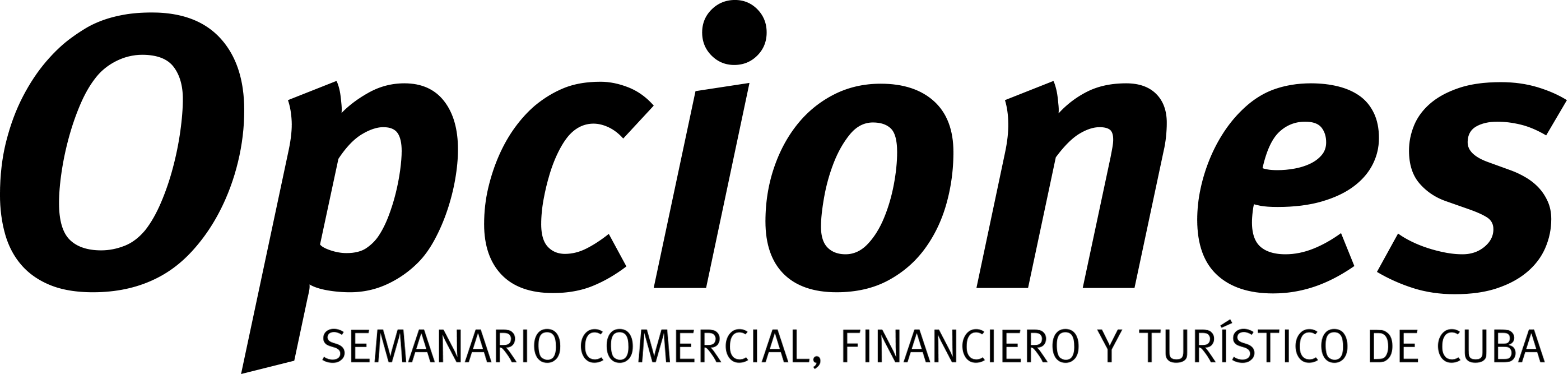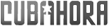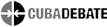Los programas de desarrollo del país pueden avanzar si se conciben de manera amigable con el entorno y gran respeto hacia el ecosistema Autor: Yorday Lloró Chang Publicado: 21/06/2021 | 09:17 pm
Encantamiento ante la belleza del paisaje natural y hasta virgen, en gran parte, y pasión intensa por la abundante diversidad biológica, podrían sentir quienes visiten alguno de los múltiples sitios del llamado Ecosistema Sabana Camagüey, extendido por la vertiente norte de cinco provincias del centro del país, en la isla principal y los cayos del archipiélago.
En uno de esos parajes -cayo Romano-, una impresionante visión inspiró esta elocuente descripción: "Al llevar allí a una persona se le hincha el corazón, se le pone a flor de piel la espiritualidad, es un lugar precioso", expresó a este semanario Leda Menéndez Carrera, reconocida investigadora titular.
Tan privilegiada zona del archipiélago cubano concentra atractivos tentadores para el turismo, además de recursos útiles para otros sectores de la economía nacional y valiosos tesoros, considerados patrimonio natural.
En medio de ese variado panorama pueden avanzar los programas de desarrollo del país, si se conciben de manera amigable con el entorno y con gran respeto hacia el ecosistema. Lógicamente el turismo, esfera de gran peso en la captación de ingresos económicos, desde hace varios años y para impulsar su desarrollo, fijó la mirada optimista en esa amplia área, priorizada en los planes venideros de incremento de las capacidades de hospedaje y de otras infraestructuras de recreación, dirigida al avance progresivo del sector.
Durante la Feria Internacional de Turismo, en mayo último, el ministro del ramo, Manuel Marrero Cruz, explicó que Cayo Santa María (al norte de Villa Clara) ha tenido un vertiginoso desarrollo a partir de 2001, y ya dispone de 4 973 habitaciones. Señaló que se continuará potenciando ese destino, el más joven de la nación "como el principio de un amplio desarrollo en los próximos años por toda la cayería norte de la región central del país".
Anteriormente, a principios de la década de 1990, el turismo se instaló en los cayos Coco y Guillermo, al norte de la provincia de Ciego de Ávila. En declaraciones recientes publicadas por la prensa en Internet, Armando González delegado del Ministerio del Turismo en este territorio anunció que la interconexión por carretera de los dos cayos ya mencionados, además de Romano y Paredón Grande, así como la existencia de 22 kilómetros de playa, buena parte todavía vírgenes, garantizan el crecimiento perspectivo de la planta hotelera, que pudiera rondar las 14 000 habitaciones en los próximos cinco o seis años.
También la prensa en la red de redes dio a conocer este año que el programa de inversiones para el turismo, en la provincia de Camagüey hasta el año 2028, prevé la construcción de 21 500 habitaciones. En la actualidad dicho territorio dispone de 1 500 en la playa de Santa Lucía.
El proyecto nacional prevé levantar 40 000 habitaciones, en la región comprendida desde Villa Clara hasta Camagüey, y de estas más de la mitad serán en cuatro cayos del litoral norte de esa última provincia, prácticamente sin explotar: Sabinal, Nuevitas y Romano-Cayo Cruz.
Desde siempre, Varadero ha sido lugar emblemático del turismo y aún dicha península se mantiene en constantes transformaciones para el incremento de las ofertas de esa rama. Allí se estableció una amplia planta hotelera, que actualmente representa más de 35 % de la capacidad de hospedaje disponible en el territorio nacional.
Pero los criterios científicos, convincentes y bien fundamentados, resultan imprescindibles para ese desarrollo emprendido desde hace un par de décadas en Jardines del Rey, nombre comercial adoptado en el ámbito turístico.
Antes de que se desplegara en mayor magnitud la denominada industria del ocio, dicha zona (norte de las provincias de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey) fue examinada por prestigiosos investigadores cubanos pertenecientes a instituciones del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente y de otras ramas, quienes agrupados en equipos multidisciplinarios, desarrollan el encomiable Proyecto de Protección de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible en el Ecosistema Sabana Camagüey, que cuenta con la contribución y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés).
Elisa Eva García Rivera, asesora científica de biodiversidad terrestre de dicho Proyecto, en diálogo con Opciones, insistió en la necesidad ineludible de que, a la hora de concebir los planeamientos, se tengan en consideración las indagaciones científicas y los valores de la biodiversidad que pueden ser incorporados. Se trata, dijo, del único recurso renovable del cual disponemos, y si se aprovecha bien sin destruirlo, siempre podrá aportar dividendos. Por el contrario, si no se conserva no habrá vida, alertó.
Aseguró que la biodiversidad puede proporcionar bienes y servicios incalculables y sobre ese asunto formuló una interesante pregunta, sin respuesta aún: ¿cuánto vale una especie endémica local?. La Asesora difiere de la idea de ver la biodiversidad solo como algo utilitario, y señaló que carece de sentido hablar en términos numéricos, sino de valor estético. Opina que "hay mucha sensibilidad ante el patrimonio cultural, pero falta ante el patrimonio natural, valioso y renovable".
Leda Menéndez añadió que ese planteamiento tiene un fundamento, el cual se expresa en la posición de los humanos al asumir a la naturaleza ajena a sí mismos, como algo que pueden dominar y utilizar, sin pensar que los daños que le causen también se reflejan en las personas. Sobre el tema reiteró: "Hemos sido muy prepotentes, miramos a la naturaleza como algo independiente de nosotros y es terrible desde el punto de vista filosófico".
Naturaleza amiga
Ahora, cuando se acerca el VIII Evento de Turismo y Naturaleza (TURNAT 2011), que sesionará del 26 al 30 de este mes, en diversos escenarios de varias provincias del centro del país, resulta de gran valía retomar la temática, dados sus vínculos permanentes con el turismo.
Según García Rivera, "a veces la biodiversidad se ve como un freno al desarrollo y no como una oportunidad". Tal disyuntiva puede se encauce por buenos derroteros durante la próxima edición de TURNAT y de manera especial, con el avance del mencionado Proyecto de Protección de la Biodiversidad, que transita ahora por la tercera etapa.
Posiblemente los resultados de esa fase logren demostrar más aún los muchos aportes a la industria sin chimeneas, por indagaciones de los investigadores. Explicó la asesora científica, que ahora trabajan en las estrategias sectoriales y en cuanto al turismo -dijo- se pone énfasis en la ayuda para el desarrollo de estrategias de marketing, para la diversificación, en particular, en cómo diseñar productos específicos para su posterior comercialización. Además se continuará la asesoría y la evaluación de los impactos.
En esa tercera etapa se potencian de manera especial determinadas áreas del archipiélago para crear productos destinados al turismo de naturaleza. Según García Rivera, ha aumentado bastante la sensibilidad de los representantes de sectores involucrados con el desarrollo de esos sitios, todos de gran valor, y espera ver mayores logros en ese aspecto.
De las opciones para el turismo destacó las posibilidades de la práctica del senderismo, el cual puede consolidarse como oferta extrahotelera. Acerca del tema aseguró: "Nosotros seleccionamos sitios prácticamente vírgenes, de valores exclusivos de Cuba, o de gran importancia regional". Los senderos ecológicos -explicó- son productos diseñados por grupos multidisciplinarios y para implementarlos se valora la capacidad de carga del lugar y se buscan visuales que rompan la monotonía.
Sobre dicha modalidad Menéndez Carrera, opinó que no está destinada al turismo masivo, sino solo a un segmento, pero "hay que hacerlo atractivo y aprovechar los valores de cada territorio. Yo creo que se podrían relacionar con los valores de los cayos de manera tal que los turistas tengas hoteles, sol y playa y obtengan conocimientos de la cultura del país".
Asimismo, reconoció que "el desarrollo del turismo conlleva transformaciones en los ecosistemas naturales y, por tanto, siempre tiene afectación la biodiversidad". También apreció que ese comportamiento se ha ido modulando, a partir del conocimiento científico de la gestión ambiental, de los documentos legales regulatorios del país, que han evolucionado durante estos años para lograr que la asimilación socioeconómica del turismo sea lo más amigable posible con la conservación de la biodiversidad y los valores naturales".
En su opinión los seres humanos pueden intervenir, pero, "tiene que ser con la ética que requiere cada sitio". Según la investigadora titular, "no es lo mismo hacer un hotel donde se desbroce la vegetación, sobre arena, que construir un hotel que respete más y esté integrado con la naturaleza".
Repercusión económica
Concebida su ejecución en tres etapas -desde 1993 hasta 2012- el referido Proyecto abarca el norte de cinco provincias de la isla principal de Cuba y el archipiélago, además de la zona económica exclusiva, por ser un área fundamental para la pesca en plataforma. El turismo y la agricultura son, igualmente, sectores muy activos en la zona sujeta al estudio, en un escenario económico y de gestión.
También, dicho plan tiene un apreciable alcance internacional. Explicó Elisa García que "toda la conservación que se haga en la zona marino costera de Cuba beneficia especies a nivel mundial, por ejemplo, las aves migratorias y las metapoblaciones de especies marinas compartidas con el área del Caribe, por lo cual constituyen valores nacionales y también mundiales", aclaró.
La primera etapa del Proyecto se dedicó a los cayos, la segunda a los cayos con sus zonas de influencia y la tercera a la isla principal para los beneficios al archipiélago. Sobre esas fases subrayó: "hemos transitado desde paisajes protegidos en áreas naturales, hasta la concepción de paisajes productivos como sitios fundamentales desde los cuales se protege la biodiversidad".
Por definición, el archipiélago cubano es ecológicamente sensible, señaló y en el Proyecto "dimos grados de sensibilidad para poder explicar esas diferencias de las áreas más frágiles. No es lo mismo pensar en el desarrollo de Cayo Coco, que es del tamaño del país de Barbados, o en Cayo Romano; ese mismo modelo no se puede aplicar en los cayos Guillermo, Santa María, Ensenachos, cayitos pequeños", puntualizó.
Según su relato, en el período inicial se analizaron todas las propuestas de los planes directores para las cayerías. Se trabajó de manera específica en cuatro cayos (Coco, Guillermo, Sabinal y Santa María) y se hicieron propuestas de planeamiento con las potencialidades de esos lugares y las definiciones de áreas posibles para la inserción de infraestructuras, así como lineamientos para minimizar los impactos sobre la biodiversidad.
Durante la segunda etapa, con estudios a escala detallada y también estratégicos, se completaron todos los cayos que son de interés para el desarrollo de infraestructura, y se evaluaron los problemas, potencialidades, oportunidades y sus posibles vías de solución.
La asesora científica expresó: "el Proyecto ha sido como un rompe hielo, que ha logrado catalizar procesos, por ejemplo el fortalecimiento legal, a la hora de la elaboración de la Ley de Costas y la del Sistema de Áreas Protegidas. También al implementar sistemas de monitoreo de los impactos de las infraestructuras creando laboratorios costeros a lo largo de las cinco provincias para contribuir al trabajo conjunto para disminuir los impactos".
De las dos etapas concluidas se editaron dos libros, los cuales además de brindar agradable e instructiva lectura, constituyen textos de consulta obligada y útil para quienes realizan acciones del turismo y también de otros sectores de la economía que intervienen en tan prolífera región.
El segundo volumen, impreso en 2007, incluye el estado actual, los avances y desafíos en la protección y uso sostenible de la biodiversidad. En el prólogo la doctora Gisela Alonso Domínguez, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, del CITMA, expuso: "Ante las amenazas derivadas del Cambio Climático a nivel global, y muy especialmente en los países insulares, resultan particularmente valiosos los resultados de este Proyecto, los que forman parte de los planes de adaptación en proceso de elaboración en el país".
En la presentación de ese título, Susan McDade, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, expresó: "Si no conservamos la diversidad biológica y hacemos un uso sostenible de ella, no lograremos cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el número 7; Garantizar la sostenibilidad ambiental".
CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA
El ecosistema Sabana Camagüey ocupa una franja de aproximadamente 465 kilómetros a lo largo de la zona norte central de Cuba, entre Punta Hicacos y la bahía de Nuevitas. El área de estudio abarca unos 75 000 kilómetros cuadrados y comprende la vertiente o cuenca hidrográfica norte de las provincias de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey), el archipiélago (la plataforma marina con su cayería) y la Zona Económica Exclusiva adyacente, precisa el primer volumen editado sobre la primera etapa del Proyecto.
Los manglares están profusamente distribuidos en los cayos a lo largo de la costa de la Isla Principal y se destacan por su calidad y belleza las playas y arrecifes coralinos de la región. Los cayos mayores están poblados de vegetación variada que encierra una gran diversidad de flora y fauna, y un alto nivel de endemismo que ubican a la zona entre las más ricas en biodiversidad de Cuba y el Gran Caribe, añade el texto.
También resalta entre los indicadores de éxito, las propuestas de planes de acción para proteger, rehabilitar y hacer uso sustentable de poblaciones de animales de interés regional y global, además de poner a disposición de la región la experiencia mostrada en el Proyecto que al mismo tiempo transmite criterios de sustentibilidad en el planeamiento estratégico del desarrollo turístico.
Segundo volumen
Entre los relevantes temas del compendio sobre la segunda etapa del Proyecto sobresale el acápite del estado de los ecosistemas terrestres, ejecutado por la investigadora titular Leda Méndez y José Manuel Guzmán, director del Instituto de Ecología y Sistemática. Al presentar el tema expusieron este valioso resumen: "La vegetación del Archipiélago Sabana Camagüey es variada, con bosques, matorrales, complejos de vegetación de ciénaga y de agua dulce. Los bosques de manglar constituyen la formación vegetal mejor representada, seguida por los bosques semideciduos, siempreverdes micrófilos y de ciénaga. También están presentes los matorrales xeromorfos costeros, los complejos de vegetación de costa rocosa y de costa arenosa y las comunidades vegetales de agua dulce".
Asimismo, en ese volumen se muestra el inventario de la flora terrestre sobre la cual se expresa: "...dio por resultado la presencia de 874 especies. De estas, 151 constituyen endemismos, de los cuales 12 tienen distribución registrada". Explica también "…a pesar del fraccionamiento de estos territorios y el predominio de superficies pequeñas, están representadas más de 50 % de las familias botánicas conocidas para Cuba".
Acerca de los invertebrados terrestres, el resumen confirma: "Al final de la segunda etapa del proyecto se habían inventariado 878 especies de insectos". Además explica: "…fueron incorporados 2 737 ejemplares de insectos, 65 de moluscos y 598 de arácnidos".
Los datos sobre vertebrados terrestres precisan: "se recopiló información de fauna en un total de 59 cayos en la primera etapa, que se incrementó a 75 en la segunda. En esa zona la fauna de vertebrados conocida es de 296 especies autóctonas. Se registraron además, cuatro especies de aves y 16 de mamíferos introducidos".
Expone también que el endemismo de la fauna de vertebrados asociada a este ecosistema está representado por siete géneros y 40 especies del archipiélago de Cuba y por la presencia de 21 exclusivas del territorio. "El mayor porcentaje de especies de vertebrados endémicos cubanos presentes en esa zona corresponde a los anfibios (80 %), los mamíferos (50 %) y las aves (33%)", según la publicación citada.
En 11 capítulos se presenta el compendio de tan abarcadora labor científica, ejecutada por equipos multidisciplinarios. Ese volumen incluye disímiles temáticas como por ejemplo, sectores económicos prioritarios en la protección y uso sostenible, planeamiento ambiental, impacto de la infraestructura turística sobre biodiversidad y prácticas sostenibles, y finaliza con lecciones aprendidas y desafíos del proyecto.